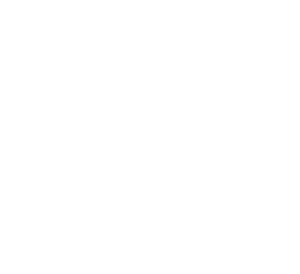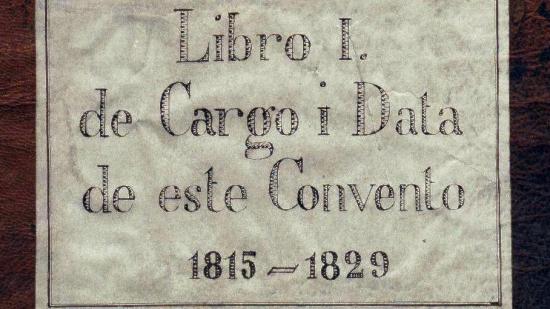
Durante el proceso de construcción del Archivo Musical de la Recoleta Dominica de Santiago de Chile, los encargados del proyecto distinguieron dos grandes subconjuntos de documentos y volúmenes: Libros de cargo y data del convento, de entre 1815 y 1853; y otro núcleo identificado como Compositores y obras.
Los libros de cargo y data tratan de noticias sobre gastos del convento, específicamente en música. Podemos preguntarnos ¿por qué surgen en estos años?, ¿a qué objetivo o política religiosa responden?, y ¿qué procesos evocan?
Los documentos están fechados en el período que coincide con el proceso de consolidación de la Independencia chilena respecto de la corona española. Se trata de años de mucho dinamismo y apertura cultural de la sociedad, además de conflictos de orden político, que incluso afectaron las sensibilidades dentro de los conventos.
Los expertos sobre historia musical chilena no han distinguido cambios significativos en el período comprendido entre 1810-1818, pero han identificado una etapa considerada como el "inicio de un quehacer en la creación musical" entre 1820 y 1855 (Merino s.f.: 108-112).
Impulsada por cambios socioeconómicos, llegó al país la ópera, principalmente italiana, y lo hizo junto a un importante contingente extranjero de músicos que renovaron los repertorios musicales, los espacios sonoros y la sociabilidad en su entorno.
Dentro de esos ambientes, hubo gran preocupación por la aparición de la figura del compositor en tanto personalidad única capaz de engendrar una obra original y diferente.
En este sentido, podemos preguntarnos ¿qué pasó en los espacios religiosos? y ¿qué ocurrió dentro de la Recoleta Dominica?
Con la información contenida en los libros de cargo y data, fue posible confeccionar una lista cronológica de los gastos ejecutados entre 1815 y 1851.
En esta se advierte que las inversiones en diferentes insumos musicales aumentaron al avanzar los años. Instrumentos, libros de enseñanza, reparaciones y papeles de anotación fueron los más comprados. También se contrataron más músicos, que trabajaron con mayor regularidad.
Según Rondón, el mayor gasto no significó un cambio significativo en el repertorio musical. La prolongación de prácticas musicales coloniales bien entrado el período republicano se advierte en el pago de villancicos hasta mediados de la década del treinta y en la mantención de medios sonoros tradicionales del siglo XVIII como el de arpa, clave, violines, pito y tambor.
La sucesiva aparición del contrabajo y violoncello, entre los instrumentos de cuerdas frotadas, y de clarinetes y flautas, entre los de viento, formaron una agrupación instrumental cada vez más importante, que junto al órgano (uno grande y otro pequeño) y a los violines ya existentes, evidenciaban el propósito de constituir una orquesta de proporciones considerables.
Contrasta esta tendencia con la observada en la capellanía catedralicia, en donde las autoridades planificaron la compra de un órgano para prescindir de la orquesta.
El último documento de este conjunto documental es de noviembre de 1853, año en que se puso la primera piedra del nuevo templo y convento de la Recoleta Dominica, cuya construcción se prolongó durante las siguientes tres décadas.
En 1880 la Recoleta renació con espacios sonoros mejorados en donde se lucieron destacados compositores e intérpretes. Esta nueva etapa artística y musical está asociada a la figura del superior fray Francisco Álvarez, quien vio la música como un elemento importantísimo para realzar la liturgia y para motivar la asistencia de los fieles a ella.
El convento de la Recoleta Dominica se transformó en un espacio alternativo a la labor de intérpretes y compositores entre los que se cuentan varios maestros de capilla de la Catedral de Santiago, como José Antonio González, Manuel Salas Castillo, José Zapiola, e incluso probablemente José Bernardo Alcedo, destacado compositor peruano de quien el Archivo conserva varias obras, algunas de ellas autógrafas.